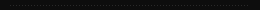La escritura de lo invisible
Patricia Pacino. Escritora. Codirectora de Daniel Maman Fine Art
Toda historia es hija del tiempo y el tiempo en la obra de Catalina Chervin es un componente esencial. No es casual que ella demore a veces hasta dos años en realizar sus trabajos. No hay prisa cuando se trata del propio transcurrir, de sentir y acompañar con pequeños grafismos la dicción del cuerpo. El comienzo es deseo. Las hebras de grafito se adueñan del vacío y en silencio tejen la extensión de una trama. Se percibe como fondo un murmullo de pequeñas líneas que se escanden sobre la hoja. Cada signo se abre o se cierra, se entrelaza o se corta para continuar. ¿Terror vacui? No, es sólo efecto de la necesidad; seguir la demanda de pequeñas apariciones que, a la manera de un texto, trazan la escritura del alma. ¿Acaso el trazo del dibujo apela a la espesura de un decir moroso, un decir dictado por el tiempo? La materia interpela los alrededores de la hoja y promete lo infinito; adentro todo penetra, se cuela y se pierde para dejar constancia de una permanencia. Es esta sensación de recipiente desfondado lo que inquieta pues la imagen se disuelve entre las capas del sombreado atisbando un juego de claros y oscuros, de tachaduras o de heridas. Esta tensión entre lo que asoma y desaparece busca su equilibrio en densidades. Así, la oscuridad devela aquello que sentimos ver. Los trabajos anteriores de la artista, sus retratos y poemas, nos brindan una visión macroscópica de la imagen. Son interiores imbricados que componen un tejido de naturaleza orgánica. La obra se define por tensiones internas y cada imagen se abre o se cierra sobre sí misma para desplegar un todo de belleza barroca. Pero ahora, en sus últimos trabajos, la cartografía del tiempo es otra. La obra se expande como un cuerpo que se abre y se detiene en el detalle. La visión es microscópica, tanto que el dibujo se va acercando a la abstracción, y el minucioso detalle de lo poblado aflora a través de la trama. Los valores tonales adquieren protagonismo y las distintas gradaciones crean una atmósfera de introspección y recogimiento. Así, lo barroco deja lugar al lirismo. Esta acentuación llega a su punto más álgido, a la manera de un réquiem, cuando representa el Apocalipsis. El portfolio que acompaña la muestra se compone de una serie de siete grabados que la artista realizó inspirada en un poema de Fernando Arrabal. Fue en Buenos Aires donde Catalina Chervin tomó contacto con el multifacético artista. Aprobado el proyecto, estos trabajos de factura exquisita abordan la percepción de un tiempo agobiante dominado por la desacralización de la vida. La artista ahonda el espacio de la subjetividad para transformarse en multitud. La raíz de la línea busca enlazarse al prójimo y la representación del dibujo semeja un amasijo de cuerpos que asoma entre los difuminos. Estas apariciones parciales y fantasmagóricas se convierten en flujo y reflujo de una inmensa marea humana, compelida a subir o bajar según la fuerza de su resistencia. No es casual que toda la obra de Chervin libere esta tensión dramática allí donde los lazos corporales siempre se mantienen a pesar de la anonimia y de la opresión. Así, el gesto amoroso anudado al trazo resplandece y nos instala en la intimidad de una mirada que nos guiña el alma con su reflejo. El tiempo se expande en la partícula de un deseo. Es un punto que comienza a celebrar, muta y se transforma como el universo.
|
| Otros artículos |
Los comienzos del cuerpo
|